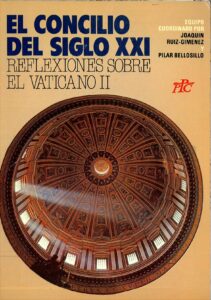Después de clausurado el Concilio, hubo entre otras muchas cosas un coloquio con cuatro auditoras. A cada una se nos hizo una pregunta concreta. A mí me preguntaron cuál había sido la contribución de la mujer a las labores del Concilio. Contesté que nuestra preocupación mayor (por lo menos la mía) había sido la de evitar toda discriminación con respecto a la mujer(1)
Después de clausurado el Concilio, hubo entre otras muchas cosas un coloquio con cuatro auditoras. A cada una se nos hizo una pregunta concreta. A mí me preguntaron cuál había sido la contribución de la mujer a las labores del Concilio. Contesté que nuestra preocupación mayor (por lo menos la mía) había sido la de evitar toda discriminación con respecto a la mujer(1)
Este criterio general nos pareció el más adecuado porque aún no estaban maduras las cosas para poder ir más lejos, y porque había que evitar la peligrosa tentación de dedicar a la mujer párrafos especiales. Recuerdo, que en una de las subcomisiones del Esquema XIII, (la futura Gaudium et spes) en la que participábamos algunos auditores, me llamaba mucho la atención, que cuando se hablaba de la persona humana se añadían algunos comentarios sobre la mujer, a la que se comparaba con las flores y los rayos del sol…Pedía la palabra para mostrar mi extrañeza, porque ello ponía de manifiesto que se identificaba al hombre varón con la persona humana, pero no a la mujer. Se presentaba así, además, una imagen de la mujer que nada tenía que ver con la realidad de la vida ni con las aspiraciones de las mujeres del siglo XX.
Todo lo que dice la Gaudium et spes es fundamental, porque lo hace a la luz de la fe, desde el Génesis al Evangelio.
El hombre y la mujer somos el ser humano, el ser humano es imagen de Dios (Gn 1,26).
«Desde el principio los hizo hombre y mujer (Gn 1,27). Esta sociedad del hombre y la mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas» (2).
Se proclama la igualdad radical de todos los hombre y se condena toda forma discriminatoria «ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión» (3).
Sintetizando, según los textos del Concilio, hombres y mujeres somos esencialmente igual, poseemos la misma dignidad e idéntica responsabilidad en la construcción y progreso de la comunidad humana y en el señoría del mundo.
Como Pueblo de Dios, pueblo de bautizados, todos poseemos la misma dignidad de hijos de Dios e idéntica responsabilidad en la misión de la Iglesia.(4)
Me detengo aquí, ante esta declaración, tan fundamental y tan importante, porque debería haber dado motivo a la revisión de la persistente ambigüedad que desde hace siglos, viene manteniendo la Iglesia con respecto a la mujer.
Para la Iglesia existiría por naturaleza un orden jerárquico entre el hombre y la mujer que ha sido puesto en la creación por Dios mismo y se debe respetar como inviolable.
Según Santo Tomás, aunque se concediera a la mujer el orden sacerdotal este sería inválido, ya que por su sexo está subordinada al hombre y por tanto no puede ejercer el oficio de mediadora.
Cuando Pablo VI declaró a Santa Teresa y a Santa Catalina doctoras de la Iglesia, puntualizó que con ello no se contradecía el principio de que a la mujer no le corresponden funciones jerárquicas en la Iglesia.
Esta permanente ambigüedad (más bien contradicción) se podría enunciar así: se afirma el principio evangélico de igualdad absoluta de los sexos, a nivel de la vida sobrenatural, y se justifica una desigualdad a nivel práctico y disciplinario.
Estas declaraciones del Concilio, tuvieron una produnda influencia en todo lo relacionado con la dignidad del matrimonio. Porque la moral conyugal ha estado especialmente influida por el pensamiento de S. Agustín y de Sto. Tomás: la renovación de la doctrina del matrimonio dependía en gran parte de una «liberación» con respecto a la doctrina tradicional. Además, entre otros elementos en ella subyace un dualismo entre cuerpo y alma, y una disyunción entre el amor y la actividad sexual.
La idea de la mujer creada para ser ayuda del hombre en la procreación, determinaba aún recientemente la teología católica del matrimonio.
Y es contrario a la dignidad de la muer el ser considerada solamente en función del nombre, especialmente desde el punto de vista sexual.
Hay una enorme distancia entre el concepto de acto conyugal, de las precedentes generaciones, y el de las actuales. Entre otros datos la antigua concepción desconoce o debilita el carácter específicamente humano de la expresión sexual del amor conyugal. Con relación a toda esta materia, os invito a leer los número 14 y 49 de Gaudium et spes, por su profundidad y grandeza.
Estas cuestiones relacionadas con la vida conyugal, suscitaron, como era de esperar, gran interés y expectación, tanto dentro como fuera del Concilio. Llegaron a él desde fuera, múltiples aportaciones y gestiones, algunas muy positivas, que se tuvieron en cuenta.
Las auditoras y auditores, constituimos una comisión familiar animada por el matrimonio mejicano Álvarez Icaza. Se propusieron diversas enmiendas, y se dio el caso de que algunos padres no estaban de acuerdo con tres de ellas pero a pesar de todo y según consta en las actas, se mantuvieron, «porque han sido pedidas por los seglares».
Al tratar estos temas los padres tienen en cuenta la enseñanza de la Iglesia, pero sin embargo avanzan. Partiendo del designio de Dios y de su interpretación por la Iglesia, esclarecen de manera más viva y en algunos aspectos nueva, la condición de los esposos y de las familias, tal y como se presenta en el mundo de hoy.
Con respecto a la fecundidad en el matrimonio, manifiestan su profunda comprensión de pastores por tantos hogares que se encuentran con dificultad. Pero no hablan de los medios para realizar esta regulación. Los esposos, según el Concilio, cumplirán su deber de trasmisión de la vida, con sentido humano y cristiano, se trata de la paternidad responsable.
Recordemos las divergencias y las tensiones que más tarde se manifestaron (y se siguen manifestando) cuando se promulgó la Humanae vitae y los puntos oscuros que aún subsisten.
Quiero señalar aquí algo que me parece importante: la manifestación una nueva actitud de la Iglesia conciliar, cuando algunos padres preguntan a los cristianos responsables, cómo viven las nuevas situaciones que les plantea la vida, sobre las que aún no se ha pronunciado la Iglesia.
Es ésta una «sensibilidad nueva» en la Iglesia, sobre lo que podríamos llamar «dimensión magisterial de los laicos (5). Tal vez por esto Pablo VI nos llamaba a los auditores seglares «expertos en vida» (6).
Recuerdo también, que posteriormente, en una de las sesiones de trabajo de la Comisión que creó Pablo VI, para el estudio de la condición de la mujer en la sociedad y en la Iglesia (1973), una de las delegadas (mujer casada) dijo dirigiéndose a los teólogos y demás expertos: «Por favor, no sigan ustedes afirmando que en las relaciones matrimoniales, es el hombre el que da y la mujer la que recibe porque no es ésa la realidad». Al finalizar la sesión, un jesuita profesor de sexología, se le acercó y le dijo: «Señora, gracias por lo que ha dicho. Desde ahora en mis clases no volveré a hacer tales afirmaciones».
El Concilio abrió sin duda una perspectiva apasionante a la responsabilidad y al protagonismo del seglar en la Iglesia con relación al valor de su conciencia cristiana debidamente ilustrada y a su experiencia de vida en los campos que le son propios. Pero aquí, como en otras cuestiones, esta gran sorpresa que fue estimulada por el Espíritu, experimenta un bloqueo.
Volviendo a nuestro tema de la mujer podemos preguntarnos también, si desde el grandioso punto de partida del Concilio, con respecto a la dignidad de la mujer, la Iglesia ha seguido avanzando. Un capítulo de este libro se ocupa de ello y por esa razón yo termino aquí. Pero quiero hacerlo afirmando que concretamente con relación a la participación de la mujer en la vida de la Iglesia, aunque en la praxis ha existido un movimiento de progresiva incorporación a la misión y a la pastoral de la Iglesia, la cuestión de fondo sigue latente. Está ahí.
Pilar Bellosillo Un segundo Pentecostés, El Concilio del siglo XXI, reflexiones sobre el Vaticano II, coordinado por Joaquín Ruiz-Giménez, PPC, Madrid 1987, (pág. 49-61)
(1) Le Donne in Concilio. A Colloquio con la Auditrice in «Croniche e opinioni». XX. nº 12, Roma 1985.
(2) GS 12.
(3) Cif, 29.
(4) LG 10-11.
(5) El número 200 de Concilium, julio 1985, trata el tema del magisterio de los creyentes.
(6) A los miembros del Consejo de Laicos, 20 de marzo de 1970.